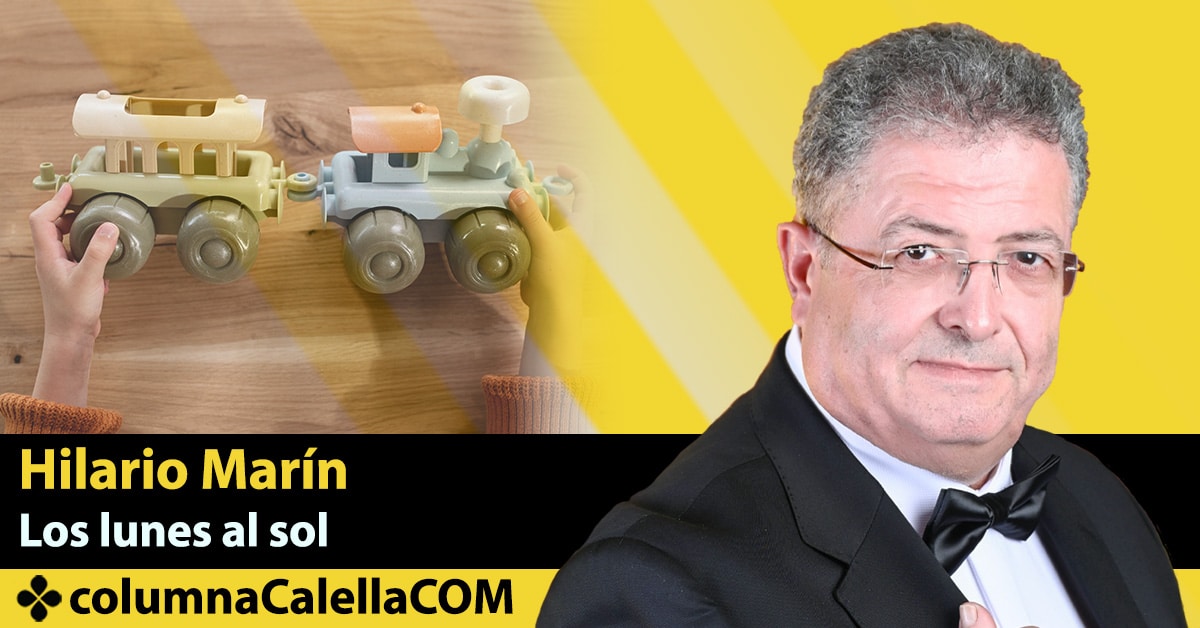El fabricante de juguetes
Nadie en el pueblo sabía exactamente cuándo llegó; apareció como un fantasma, deambulando por las calles estrechas. El viejo vagabundo vestía harapos y, sobre ellos, una capa desgastada. Era un personaje enigmático. Nadie conocía su nombre, aunque los niños lo llamaban “El fabricante de juguetes”.
Lo que más intrigaba a la gente no era su aspecto, ni siquiera los trapos con los que se vestía. Tampoco sorprendía su costumbre de desaparecer durante días. Lo que más llamaba la atención era su habilidad para fabricar pequeños juguetes, que luego regalaba a los niños.
No eran juguetes comunes. Se decía en el pueblo que nunca se rompían, y lo más extraño era que, si un niño jugaba con ellos, nunca enfermaba.
David, un niño inquieto y curioso de diez años, como muchos de su edad, había escuchado las historias sobre el vagabundo. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, vio al anciano sentado junto a una fuente, tallando algo con sus manos.
—¿Qué haces? —preguntó David con su tímida voz.
El “fabricante de juguetes” levantó la vista. Sus ojos grises brillaban con una intensidad inquieta.
—Hago lo que sé hacer. ¿Te gustan los juguetes? —respondió el vagabundo.
David se acercó en silencio, y el anciano le ofreció una pequeña figura de madera en forma de caballo.
—Para ti —dijo el vagabundo mientras se lo tendía.
David tomó el juguete, sorprendido por su perfección. Una vez en su habitación, lo observó bajo la luz de la mesita de noche, y le pareció aún más perfecto.
A la mañana siguiente, cuando salió de su casa, notó algo extraño. Durante las últimas semanas, una tos persistente lo había acompañado, pero ese día no sintió nada. Se sintió más fuerte, más lleno de energía. Sin entender por qué, presionó el caballo contra su pecho y corrió hacia la escuela.
Con el tiempo, otros niños también empezaron a recibir juguetes del vagabundo: una muñeca para Isabel, un coche de madera para Bernardo. Todos estos juguetes compartían la misma calidad: no se rompían, sin importar lo que hicieran con ellos. Pero lo más impactante era que los niños que los poseían no enfermaban; incluso algunos con enfermedades crónicas mejoraban.
Pronto, la historia del vagabundo y sus juguetes se expandió por los pueblos de alrededor.
—¿Qué clase de truco o magia los mantiene intactos? —se preguntaban los vecinos.
Una noche, los adultos del pueblo se reunieron en el bar del pueblo.
—Algo no está bien. Nadie sabe de dónde viene ni por qué hace esto. ¿Y si está usando brujería? —comentó el alcalde.
—Pero no ha hecho nada malo —respondió una mujer.
—Desde que mi hija tiene esa muñeca, ha dejado de toser —intervino otra mujer.
Nadie tenía respuestas para tantas preguntas.
Pasaron los meses y David no podía dejar de pensar en el vagabundo. Una tarde, decidió salir en su búsqueda. Recorrió las calles del pueblo, preguntando a todos, pero nadie lo había visto. Finalmente, David decidió mirar en las afueras del pueblo, cerca de una vieja cabaña junto al río.
La cabaña estaba vacía, pero en una esquina había una mesa llena de herramientas y juguetes a medio terminar. Mientras observaba todo, escuchó un crujido detrás de él. Se giró y vio al vagabundo, que lo miraba fijamente.
—No deberías estar aquí, muchacho —dijo.
—Quiero saber quién eres y por qué fabricas estos juguetes —contestó David, tragando saliva.
El anciano suspiró mientras se sentaba en una silla.
—Hace mucho tiempo, cuando era joven, fui un gran fabricante de juguetes. Todo el mundo deseaba mis creaciones, pero había un problema que no pude solucionar —dijo con melancolía.
—¿Cuál era el problema? —preguntó.
—Los niños enfermaban. Al principio no entendía por qué. Luego descubrí que los materiales que usaba —metales, pinturas, barnices— eran tóxicos. Desesperado, busqué una solución.
—Muy interesante —dijo el chico.
—En mi búsqueda, encontré una especie de magia o conocimiento perdido. Aprendí a fabricar juguetes que no solo eran perfectos, sino que curaban a los niños enfermos. Pero todo tiene un precio.
—¿Qué precio? —preguntó él.
—Cada vez que doy un juguete a un niño, pierdo una parte de mi vitalidad. Mi energía se transfiere a los juguetes. Estoy sacrificando lo que me queda de vida por ellos.
David permaneció en silencio, tratando de comprender todo lo que acababa de oír.
—¿Por qué sigues haciéndolo? —preguntó el chico.
—Porque es lo único que sé hacer, y si dejo de hacerlo, los niños volverán a enfermar.
David miró el caballo de madera que aún llevaba consigo.
—¿Me puedes enseñar? —preguntó.
—¿Por qué querrías eso? —preguntó el anciano.
—Porque quiero ayudar. Si me enseñas, quizás tú puedas descansar.
El vagabundo lo observó en silencio durante unos instantes y, finalmente, respondió:
—Muy bien, te enseñaré.
Desde ese día, David comenzó a pasar las tardes con el vagabundo, aprendiendo. Cada día que pasaba, el viejo envejecía más rápidamente, y cada juguete que hacía lo consumía un poco más.
Una tarde fría, el anciano se despidió del niño.
—Es tu turno. Cuida de los juguetes y de los niños —dijo, cerrando los ojos para no volver a abrirlos nunca más.